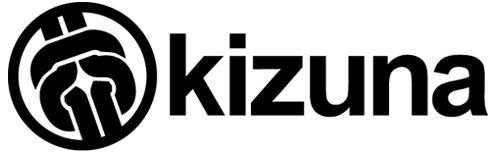Soy un peruano hijo de japoneses, un nisei, nacido antes de la Segunda Guerra Mundial. Soy parte de una generación en curso de desaparición. Vivimos el cambio de ser “japoneses nacidos en el Perú”, para luego de los años, pasar a ser “los peruanos hijos de japoneses”.
Tuvimos el privilegio de vivir el gradual proceso de integración a la sociedad mayor, dejando atrás nuestra situación de sujetos “discriminados y discriminantes”, para convertirnos en los “nisei peruanos orgullos de ser lo que somos”.
Durante nuestra niñez ocurrieron hechos que, con el avance de la humanidad, jamás volverán a ocurrir. Pero ocurrieron cuando la medicina, las comunicaciones y otras disciplinas no habían alcanzado los avances que para los jóvenes actuales resultan situaciones normales.
Extraídos de la memoria, he tratado de volcar algunos de estos recuerdos y, si generosamente te animaras a leer estas notas, encontrarás marcadas diferencias comparadas con la realidad actual y quizás tengas la percepción de haber sido copiada de otro mundo y estarás en la razón... fue otro mundo, fue el que modeló nuestra forma de ser “los japoneses en el Perú”.
Dignidad a pesar de todo
El tiempo ha borrado de mi memoria su nombre; tal vez nunca llegue a escucharlo mencionar.
Apareció de pronto en el descampado de tierra donde jugábamos con frecuencia los días en que no asistíamos a clase.
Se había instalado debajo de un árbol de goma, apenas protegido por un mosquitero. No obstante ocupar un espacio en un campo público, sufría de total aislamiento por su condición de tuberculoso.
Considerando la época (1940) anterior a la era de los antibióticos, la tuberculosis (o TBC) era sinónimo de muerte segura y el temor al contagio era tan grande que lo usual era el inevitable rechazo a quienes sufrieran esta terrible enfermedad.
En los casos en que el mal era diagnosticado cuando había alcanzado un grado de avance, y al no existir los medicamentos adecuados, lo usual era que el paciente fuera trasladado hacia una localidad, generalmente situada en zonas fuera de la ciudad; en donde el enfermo pudiera recuperarse en un entorno en la que tuviera la posibilidad de respirar aire de mayor pureza y con menor humedad ambiental. Todo esto sumado a un adecuado régimen de descanso, complementado con una buena alimentación.
Naturalmente esto tenía un costo inalcanzable para un hombre solo, sin familia, que era el caso de la persona a la cual me refiero en este relato.

Las veces que a un nisei de mi generación se le pregunta sobre sus recuerdos de su vida escolar, las competencias de undokai eran el evento que con mayor frecuencia es citado como imborrable recuerdo de la niñez, no importa si estos se realizaron en campos deportivos o en simple terrenos baldíos y que, al final de la tarde, todos, profesores, alumnos y padres de familia terminaran totalmente cubiertos de polvo y seguramente con una incómoda insolación.
En nuestro caso, la Escuela Japonesa de Cañete, situada al sur, a ciento cuarenta kilómetros de la ciudad de Lima, por no contar con un patio suficiente mente amplio como para llevar adelante este tipo de evento, nos ponía en la necesidad de utilizar el terreno baldío en el cual se había instalado el tuberculoso.
Los que por edad aún no asistíamos a clases, presenciábamos las competencias al borde del campo de tierra, ocupando largas filas de bancas de madera instaladas solo para ese día. Aquel abril de 1940 fue para muchos una sorpresa el ver a este tuberculoso instalado en un rincón del campo de juego.
So pretexto de no importunar su aislamiento, las competencias se desarrollaron en el extremo opuesto. Unas horas antes del mediodía, un pequeño grupo de alumnas de los grados superiores, entre las que se encontraba mi hermana Carmen, se acercaron al tuberculoso para ofrecerle alimentos y golosinas, que era lo usual de llevar como refrigerio el día de undokai. El enfermo, con incontables inclinaciones de cabeza en señal de agradecimiento, recibió feliz el gesto amable y generoso de estas alumnas.
Al retirarse las jóvenes, estimulados por esta acción y a la vez movidos por nuestra curiosidad, nos acercamos cautelosamente al árbol de goma y con un temor tremendo acortamos la distancia que nos separaba del borde del mosquitero, cubriéndonos la boca y nariz para, supuestamente, evitar el contagio y, en un afán real de querer ayudar al enfermo, suavemente arrojamos a su costado los onigiris que teníamos para nuestro refrigerio.
A nuestra corta edad, y aún con escaso discernimiento, no alcanzábamos a comprender la crueldad con la que realizamos nuestro acto de bondad. El tuberculoso no tomó lo que le habíamos arrojado. Nos miró con una expresión de serenidad, sin reflejo de reproche, pero con mucho amor propio, solo nos dijo “muchas gracias”.
A pesar de haber transcurrido más de ochenta años, con frecuencia recuerdo su rostro de gran dignidad a pesar de su enfermedad y hoy, al rememorar esos días, creo ver en el tuberculoso, el reflejo de la grandeza, de los olvidados y anónimos hombres, que conformaron el grueso de los migrantes japoneses llegados al Perú.
© 2021 Jose Yoshida Sherikawa
La Favorita de Nima-kai
Cada artículo enviado a esta serie especial de Crónicas Nikkei fue elegible para ser seleccionado como la favorita de la comunidad.