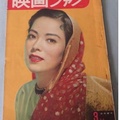>> Leer la Parte 2
Pasar una vida tratando de convencer a la ortodoxia de que uno ha encontrado diferencias entre la doctrina aceptada y las nuevas realidades debe ser tremendamente frustrante. A menudo pasan eones antes de que los percebes culturales puedan ser eliminados de las naves teóricas del dogma científico. La epopeya de la Dra. Betty Jane Meggers se encuentra entre los mejores intentos de eliminar percebes. Meggers, quizás la más distinguida heterodoxa de la Antropología, se encuentra ahora en buena compañía, pero eso no sucedió hasta años después de su incansable trabajo en Ecuador.

Click para agrandar. Cortesía de la Dra. Betty J. Meggers, Directora de Antropología Latinoamericana del Instituto Smithsonian.
Haciendo una pequeña investigación histórica, encontramos a mediados de los años treinta a la antropóloga mexicana Eulalia Guzmán quien sentía firmemente que varias culturas mexicanas, particularmente la otomí, 1 que ella estudió profundamente, mostraban una fuerte impronta china. La complicada política mexicana de su época, que afectó bastante gravemente a la educación, disuadió a Guzmán de lanzar una odisea personal para demostrar sus puntos.
En la década de 1950, el etnógrafo y artista mexicano Miguel Covarrubias impulsó la idea de que la historia de los indios mexicanos había comenzado apenas mil quinientos años antes que Cortés. En sus magníficos libros Sur de México , 2 y, particularmente El águila, el jaguar y la serpiente , 3 Covarrubias propuso una fuerte presencia asiática en la cultura olmeca. En ese momento, Alfred V. Kidder, (1885-1963), entonces el principal experto en antropología del suroeste y Mesoamérica, criticó como claustrofobia cultural los esfuerzos de sus colegas por desarrollar mejores teorías.
Años más tarde (1992), la antropóloga mexicana Celia Heil, 4 después de pasar largos años estudiando la cultura purépecha 5 de Michoacán, en el suroeste de México, produjo un importante artículo sobre su exquisito uso de la metalurgia para artefactos muy parecidos a los provenientes del sur de Asia: joyas; dotaku -campanas para rituales y oraciones; herramientas, etc. Encontró muchas otras características culturales asiáticas en las culturas del suroeste mexicano, incluida la tecnología temprana de fabricación de papel. 6
En 1995, siguió con una pieza sobre las técnicas de laca purépecha, que comparó con las utilizadas por Japón (y China) en sus obras utilitarias y ornamentales. Los purépecha se dedicaban al trabajo de la laca mucho antes de la llegada de los españoles. Citó el informe de 1541 sobre el tema de los ancianos purépechas a los misioneros franciscanos Martín de la Coruña y Gerónimo de Alcalá, en La Relación de las Ceremonias y ritos y población y gobierno de los indios de la provincia de Mechuacán . 7
Heil observó que el término maque, que identifica la técnica de laca purépecha, se parece mucho al proceso de laca japonés maki-e ; 8 y que urushi , el término japonés general para laca, y Uruapan, el principal centro de producción de laca purépecha, tienen un sonido similar. En un tercer artículo, 9 Heil describe las similitudes entre las sandalias japonesas waraji y los huaraches mexicanos.
Conozca a continuación al antropólogo y arquitecto mexicano Dr. Jorge Olvera, quien descubrió los restos del distinguido científico jesuita Padre Eusebio Kino. A través de perseverancia y determinación, y después de largos y arduos días en el desierto de Sonora, Olvera y su grupo de exploración encontraron la tumba en una pequeña y desolada capilla en Magdalena, Sonora, en el interior de Pimería Alta. Olvera también realizó varios estudios importantes sobre iglesias olvidadas, pero importantes, en México y España.
Después de trabajar diez años como antropólogo de los Mixe-Zoque, una cultura nativa del suroeste mexicano, Olvera escribió un tratado de 80 páginas en español, bajo el extenso título: Algunas Semejanzas Léxicas Entre el Mixe Zoque y el Antiguo Japonés ; (Algunas similitudes léxicas entre el mixe zoque y el japonés antiguo) CONACULTA, una agencia cultural del estado de Chiapas, México, publicó el libro en 2000. Olvera aprendió a hablar zoque con fluidez y observó cómo ciertas palabras y estructuras gramaticales zoque se parecían a las antiguas. Japonés. Compartió sus sospechas con su amigo cercano, el arquitecto Alberto Arai, 10 hijo de un embajador japonés en México. Arai estuvo de acuerdo; y Olvera recopiló y enumeró cerca de seiscientos vocabularios , términos que ofreció para un análisis más detallado por parte de expertos en antiguo y protojaponés.
Pero algo más desconcertaba y fascinaba a Olvera: la postura corporal zoque durante la conversación y el contacto social; el respeto por los mayores, la piedad filial rayana en los preceptos confucianos y la reverencia clásica, todo lo que le hacía sentir como si estuviera observando la antigua cultura japonesa. 11 Sorprendentemente también, los mitos zoques sobre la creación del mundo incluían personajes similares a Izanagi, Izanami y otros kami (dioses). 12 Podrían haber sido arrancados de las páginas del Kojiki o del Nihongi . Una de sus leyendas incluso se parecía al cuento de Momotaro .
Olvera, multilingüe (español, inglés, japonés y zoque), tampoco tuvo el tiempo, la oportunidad o el deseo de traducir su pequeña obra al inglés. Dado que el CONACULTA limitó la edición a 1.000, se requiere de un verdadero milagro para conseguir un ejemplar; por lo tanto, el trabajo de Olvera ha permanecido oscuro y no reconocido, y nunca ha sido revisado por sus pares.
Por supuesto, el primer comentario que puede surgir sobre Guzmán, Covarrubias, Heil y Olvera es que, desde la época colonial, los mexicanos han estado infectados, con una fuerte dosis de japonofilia irreductible. El cariño por Japón, su cultura y su gente comenzó en el apogeo del Galeón de Manila, con la llegada de la primera misión comercial japonesa a México en 1610.13 En 1614, Date Masamune de Sendai envió a Tsunenaga Rokuemon Hasekura como su embajador, para iniciar Comercio directo con México (Nueva España). Hasekura trajo consigo un gran séquito. 14 Muchos miembros de ese grupo decidieron permanecer en México e integrarse a su sociedad. Con el tiempo, muchos apellidos japoneses llegaron a formar parte de la lista de ilustres familias mexicanas. Esta admiración mutua aumentó a lo largo de los años y se mantuvo constante incluso durante los espantosos días de la Guerra del Pacífico.
Sin embargo, los hallazgos de arqueólogos, antropólogos, etnógrafos y lingüistas trascienden el cariño mutuo.
Ofrecí las ideas de Olvera para su consideración a los distinguidos académicos (miembros de los Estudios Japoneses Premodernos) PMJS-Google , un interesante sitio de Internet para transacciones sobre temas culturales japoneses. Desafortunadamente, la respuesta fue poco alentadora. De los dos lingüistas expertos que respondieron a mi pregunta, uno descartó las elecciones de Olvera después de un análisis resumido de los primeros diez términos. Otro pensó que, más que japonés, algunos de los términos se parecen al chino antiguo y otros parecen una lejana mezcla de japonés antiguo y moderno. Pero recuerde, el origen del idioma japonés, particularmente durante los días protohistóricos, sigue siendo críptico... y tentador. Por lo tanto, el grano de sal viene muy bien aquí.
Encendamos ahora las luces sobre el extraordinario trabajo de la Dra. Nancy Yew Davis, antropóloga nacida en Alaska, laboriosamente detallado en su intrigante libro: The Zuni Enigma – A Native American People's Possible Japanese Connection . 15 En un lenguaje libre de la jerga académica, que hace que la literatura antropológica sea un camino difícil, su libro te atrapa hasta el punto de que realmente no puedes dejar de leerlo una vez que has comenzado. Cuando un torpedo antropológico amenaza con salir a la superficie, el Dr. Davis te rescata de la exasperación con una explicación tranquilizadora.
Davis circunscribe los supuestos contactos entre japoneses y zuñi a una misión budista que desembarcó en el oeste de América en el período Kamakura. 16 Para probar su teoría, revisa leyendas, mitos, tradiciones, comportamientos, artefactos y lenguaje. Como si esto no fuera suficiente, analiza los éxitos de las ciencias duras al demostrar con fuerza las posibilidades de los contactos... genes, enfermedades, parásitos, flora, etc. Anticipando sabiamente dónde puede llegar el abucheo, analiza minuciosamente, a favor y en contra, cada una de sus elecciones, dejándote con la certeza de que no ha dejado ningún fragmento sin remover. Cuando hayas terminado el libro, sólo podrás murmurar: “¡Hai! … Todo fue así”.
Muchos otros científicos ilustres inicialmente se unieron o se unieron al campo difusionista en apoyo de las tesis de los contactos transpacíficos. Más sobre eso en nuestro próximo capítulo.
Notas:
1. Los otomíes, autoidentificados como Hñähñu, son una tribu del Altiplano Central de México.
2. Nueva York: Alfred A. Knopf; 1946
3. Nueva York: Alfred A. Knopf; 1954
4. La Sra. Heil anteriormente trabajó en la Fundación Nacional de Ciencias y también fue la primera mujer mexicana en servir en el Polo Sur como miembro de la Expedición de Investigación del Ártico de los Estados Unidos en 1979.
5. Los purépecha también son conocidos como Tarasco —padre o cuñado—el nombre inapropiado que los conquistadores españoles aplicaron a los miembros de esa cultura.
6. (1992); Al otro lado de Antes de Colón . Edgecomb, YO.
7. (1995); Revista NEARA ; vol. XXX, 1 y 2; págs. 32/39
8. Maki–e (lit. imagen salpicada) es la técnica de laca japonesa en la que el artista espolvorea polvo de oro o plata sobre un objeto, o lo adorna con cualquiera de ellos para enriquecer la decoración.
9. Sandalias japonesas y mexicanas. (2004) Precolombiana , Vol 3 #1-3
10. Alberto Arai, llegó a ser uno de los arquitectos mexicanos más destacados. Socialista, enfatizó el uso de materiales autóctonos para el hábitat en las regiones tropicales. Su obra más famosa son los Frontones de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que utilizan lava para crear pirámides truncadas.
11. Los Zoques se sientan en la pose característica de los japoneses, con las nalgas en los pies y la columna recta. Sus reverencias para mostrar respeto se parecen a las de un viejo samurái hacia su señor.
12. Kami: poderes sagrados de la fe sintoísta.
13. Se supone que el comerciante Tanaka Shosuke y sus 22 compañeros fueron, históricamente, los primeros japoneses que cruzaron el Pacífico hacia América.
14. Sesenta samuráis y 130 comerciantes.
15. (2000); Nueva York: WW Norton.
16. Alrededor del año 1250 d.C.
© 2010 Edward Moreno